El pasado, el presente y el futuro de Costa Rica se dibujan con claridad en la mente y en las palabras de Eduardo Lizano, un economista veterano pero, ante todo, un pensador que aún jubilado sigue reflexionando sobre el desarrollo del país.
Fue presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR) entre 1984 y 1990, cuando el país empezaba a adoptar el actual modelo de apertura comercial y el régimen de zonas francas apenas nacía. Después volvió a ocupar ese cargo, entre 1998 y 2002.
En 2016, como asociado de la Academia de Centroamérica, publicó un análisis titulado “¿Hacia otro modelo de desarrollo?”. En aquel momento llamaba a hacer un alto para examinar dicho modelo y definir si era necesario modificarlo.

Desde su perspectiva, después de tres décadas de vigencia del modelo de apertura se podían considerar tres alternativas: mantener ese modelo, sustituirlo o remozarlo.
El país no parece haber avanzado en esa reflexión, pero el cuestionamiento cobra sentido de urgencia en el contexto actual. Las políticas proteccionistas impulsadas por el gobierno de Estados Unidos, el declive del sistema multilateral del comercio y los síntomas de desaceleración del régimen especial, son algunas señales que llaman a revisar el modelo.
El Financiero entrevistó a Lizano para retomar su planteamiento y conocer su perspectiva actual sobre el modelo de desarrollo que debería seguir Costa Rica.
-En un análisis publicado hace nueve años usted decía que era hora de hacer un alto en el camino y considerar tres opciones: mantener el actual modelo de apertura, remozarlo o sustituirlo por otro. ¿Todavía estamos en posición de modificarlo, o llegó el momento de cambiarlo por completo?
-Lo que una persona entiende por “modelo” puede ser distinto para otra, y lo mismo ocurre con “modificar”. Puede haber cambios sin que se cambie el modelo.
Algo fundamental es que países tan pequeños como Costa Rica tienen necesariamente que integrarse al exterior para poder crecer. Esto lo planteó Raúl Prebisch en la década de 1950, cuando promovía la industrialización de América Latina. Él mismo dijo que, para los países centroamericanos, con mercados tan pequeños, la clave era la integración.
La posición internacional en las últimas décadas, a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC), era de una apertura global. Sin embargo, eso está en crisis hoy, debido a ideas proteccionistas de países como Estados Unidos.
No podemos esperar que la globalización de la economía mundial siga adelante como antes.
-En ese contexto, ¿qué camino debería tomar el país?
-Nosotros hemos seguido tres caminos. El primero fue el multilateral, participando activamente en la OMC.
El segundo ha sido el camino regional. Primero fue con el Mercado Común Centroamericano, después con la Unión Europea y, como bloque centroamericano, negociamos el acuerdo comercial con Estados Unidos.
En tercer lugar, hemos seguido el mecanismo bilateral, firmando acuerdos con países como Canadá o México.
Ahora, si el camino multilateral está haciendo aguas, me parece que una de las cosas en las que debemos poner esfuerzo es en el regionalismo.
-¿A qué tipo de regionalismo se refiere?
-Hay dos enfoques. Uno es el regionalismo geográfico, que agrupa países de una misma región, como Sudamérica o los países de la costa del Pacífico.
También existe un regionalismo basado en productos. Hubo una época en que tuvimos un convenio internacional del café y otro del sector textil, donde participaban países de diferentes regiones del mundo interesados en un producto específico.
Es otro enfoque que deberíamos tratar de empujar, para fortalecer las relaciones con regiones o con países clave.
-¿Cuáles serían esos países o regiones clave para Costa Rica?
-Principalmente deberíamos enfocar nuestros esfuerzos en la Unión Europea. Nuestra asociación ha funcionado en el campo jurídico y de asistencia técnica, lo cual está muy bien, pero no veo que hayamos hecho un esfuerzo grande en el ámbito comercial. Deberíamos tener un equipo de gente en Bruselas impulsándolo.
-¿Se refiere a desarrollar más esa relación comercial con la Unión Europea?
-Sí, es nuestro tercer mercado, pero se puede potenciar mucho más. Tenemos que empezar por hacer análisis de mercado para ver qué está importando Europa y con cuáles productos podríamos competir, más allá de los obvios, como piña, café y banano.
Vistas las dificultades que enfrentamos en Estados Unidos, ese esfuerzo se vuelve crucial.
-Menciona las dificultades en Estados Unidos. ¿Qué puede hacer Costa Rica en relación con ese país que ha sido su socio comercial?
-Debemos recuperar algo que tuvimos en el pasado: un equipo de gente en Washington D.C. que mantenga una buena red de contactos.
Esto es fundamental. Las dificultades actuales en Estados Unidos nos obligan más que nunca a tener un centro de operaciones permanente en Washington.
-Bajo esa lógica, ¿sería importante tener esa presencia no solo en Washington y Bruselas, sino también en China?
- En Washington y Bruselas, sí. La de Bruselas me parece muy importante. Con China, aunque es la segunda potencia mundial y es indispensable tener una presencia, no estoy seguro de si los resultados comerciales serían tan significativos como los que hemos tenido en Estados Unidos o los que podríamos tener en Europa.
-Regresando a su análisis sobre el modelo de desarrollo, usted señalaba que el actual modelo de apertura ha sido positivo, pero generó una dualidad económica. ¿Qué acciones debería tomar el país para mejorar la productividad de los sectores que hoy están deprimidos?
-Ahí hay un problema de teoría. En un espacio económico, nada dice que todo tiene que desarrollarse por igual. Tampoco se puede mejorar la productividad de todo el mundo.
Algunas de esas actividades económicas van a tener que desaparecer o ser sustituidas por otras. Así como no todas las zonas geográficas se desarrollan por igual, no todas las actividades productivas de un país permanecen.
Pongo el ejemplo del arroz: en los últimos 20 años ha habido varios intentos de revivir el sector con crédito, asistencia técnica, etcétera, sin éxito. A veces, simplemente no hay justificación para seguir invirtiendo recursos ahí.
Un país que antes producía textiles puede reducir esa producción para mover esa mano de obra y ese capital hacia otras actividades más productivas.
-¿Debería el país moverse más rápido para identificar cuáles sectores ya no son viables y acelerar esa transición?
-Sí, hay algunos productos que el país va a tener que dejar de producir, y esa gente deberá moverse a otras actividades. Pero eso hay que organizarlo. Lo que no me parece correcto es dejar a la gente al garete, a que se salve quien pueda. El país debe actuar cuando se da cuenta de que ciertas actividades ya no son viables.
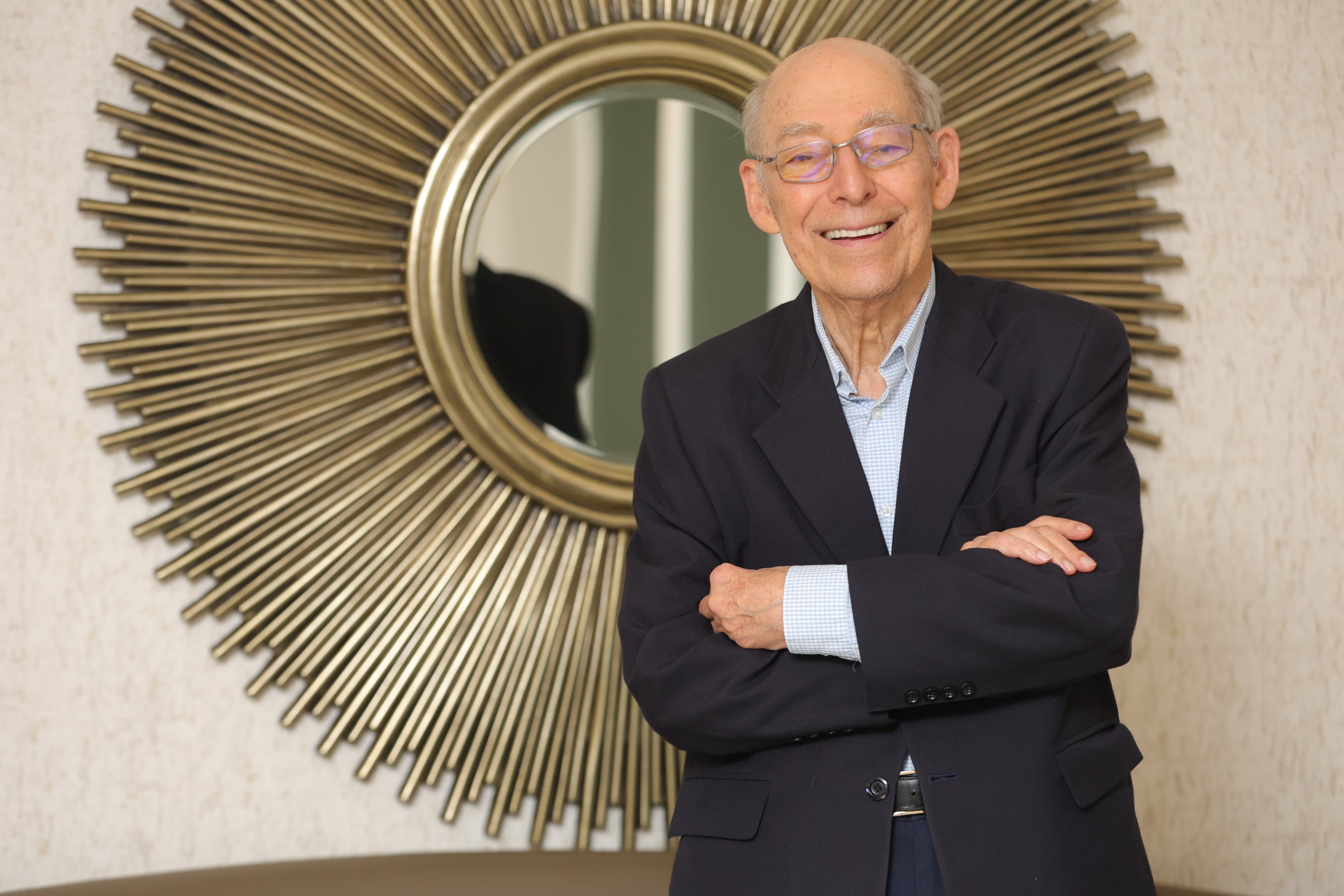
-Dentro de estos ajustes al modelo de desarrollo, ¿qué hacemos con el sector financiero, que a veces parece lento y poco innovador? ¿Debería jugar un papel más importante?
- Claro que juega un papel importante. Este tema se conecta con una serie de reformas que mucha gente ha mencionado.
Si queremos seguir siendo un país exportador tenemos que mejorar nuestra competitividad, y hay tres o cuatro cosas en las que todos coinciden que son necesarias para lograrlo.
Una de ellas es el precio de la electricidad, otra es la formación de capital humano. También es necesario reducir la tramitología y revisar las cargas sociales.
-Mencionó la importancia del sector financiero. ¿Cómo se conecta con otras áreas clave, como la infraestructura?
-Ahí tenemos un problema. No hemos sido capaces de armar una figura financiera para que los enormes recursos de los fondos de pensiones se inviertan en el país. El mercado local es muy pequeño para ellos, mientras que aquí tenemos necesidades gigantescas de infraestructura. No hemos logrado unir la oferta con la demanda.
-¿Cree que en infraestructura se deberían potenciar más las alianzas público-privadas?
-Sí, ese va a ser básicamente el camino. Pero tenemos un problema estructural: el país es suficientemente pequeño como para no tener un flujo constante de obras muy grandes, lo que desincentiva a grandes compañías internacionales a instalarse. Necesitaríamos un programa de obras a cuatro o cinco años para que sea atractivo.
-El gobierno actual ha priorizado la estabilidad macroeconómica y la disciplina fiscal, ¿cómo conciliarlas con un modelo de desarrollo sin sacrificar la inversión pública?
-El crecimiento económico no es posible si no hay un entorno que permita el desarrollo social, un entorno que invite a los inversionistas a invertir. Para sostener el crecimiento se requiere un banco de tres patas: la social, la económica y la política-institucional.
Debería haber más gente pensando en lo que necesita el país, porque una sola persona o unos pocos pueden equivocarse, pero no veo a nadie pensando en esto.
